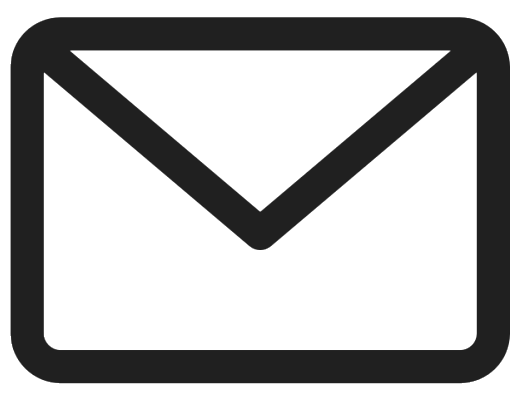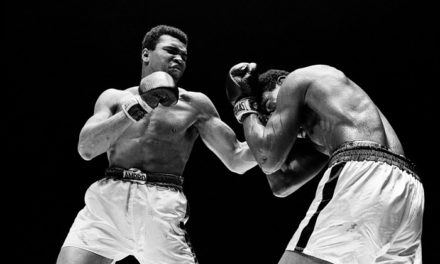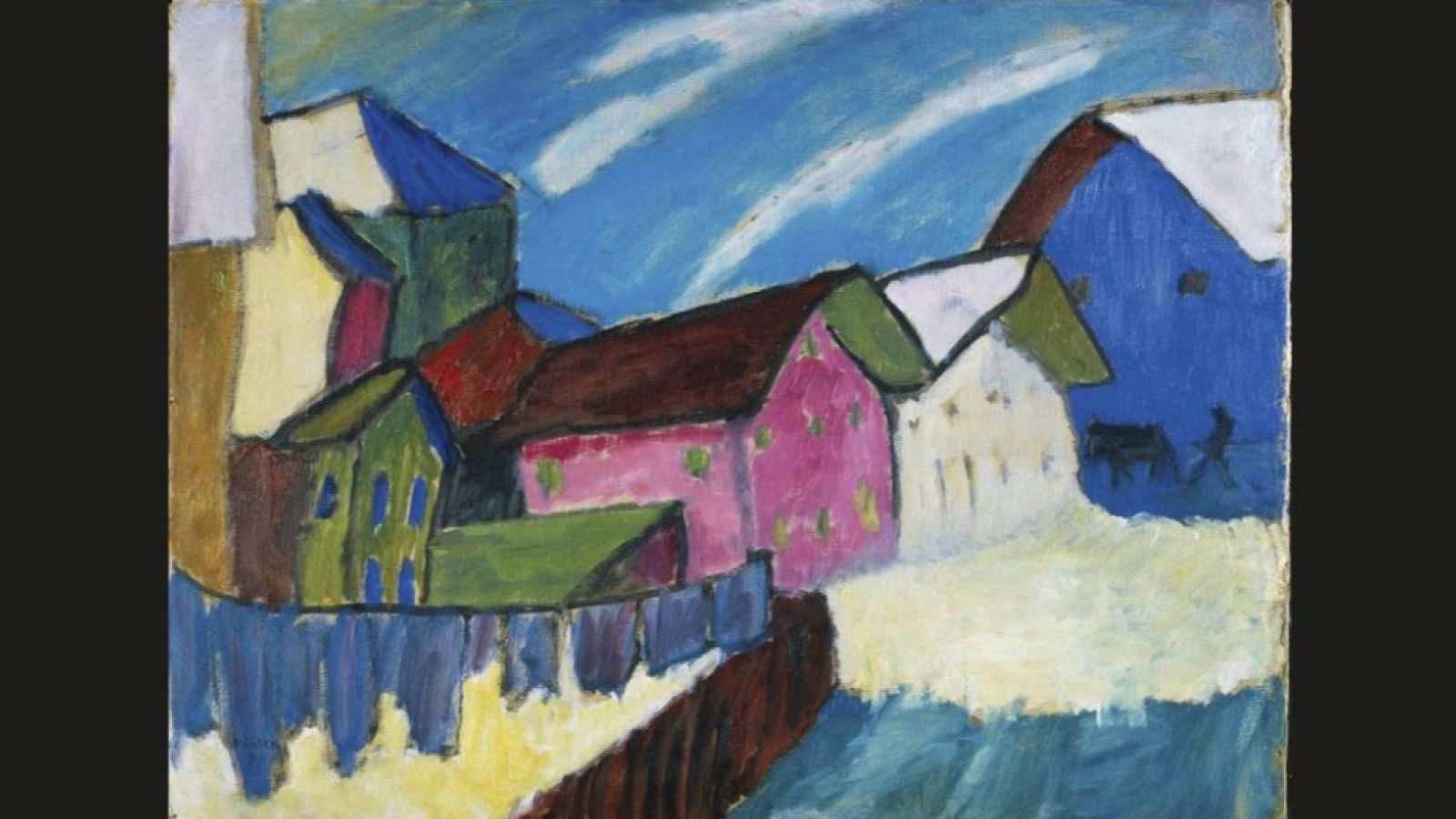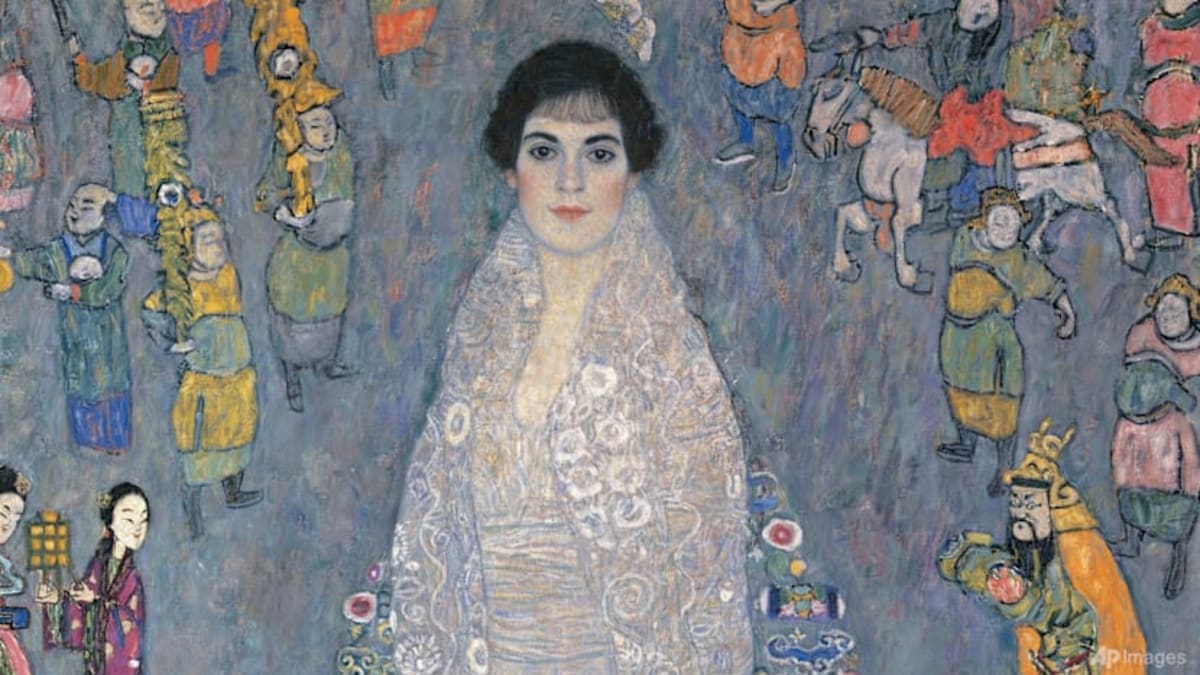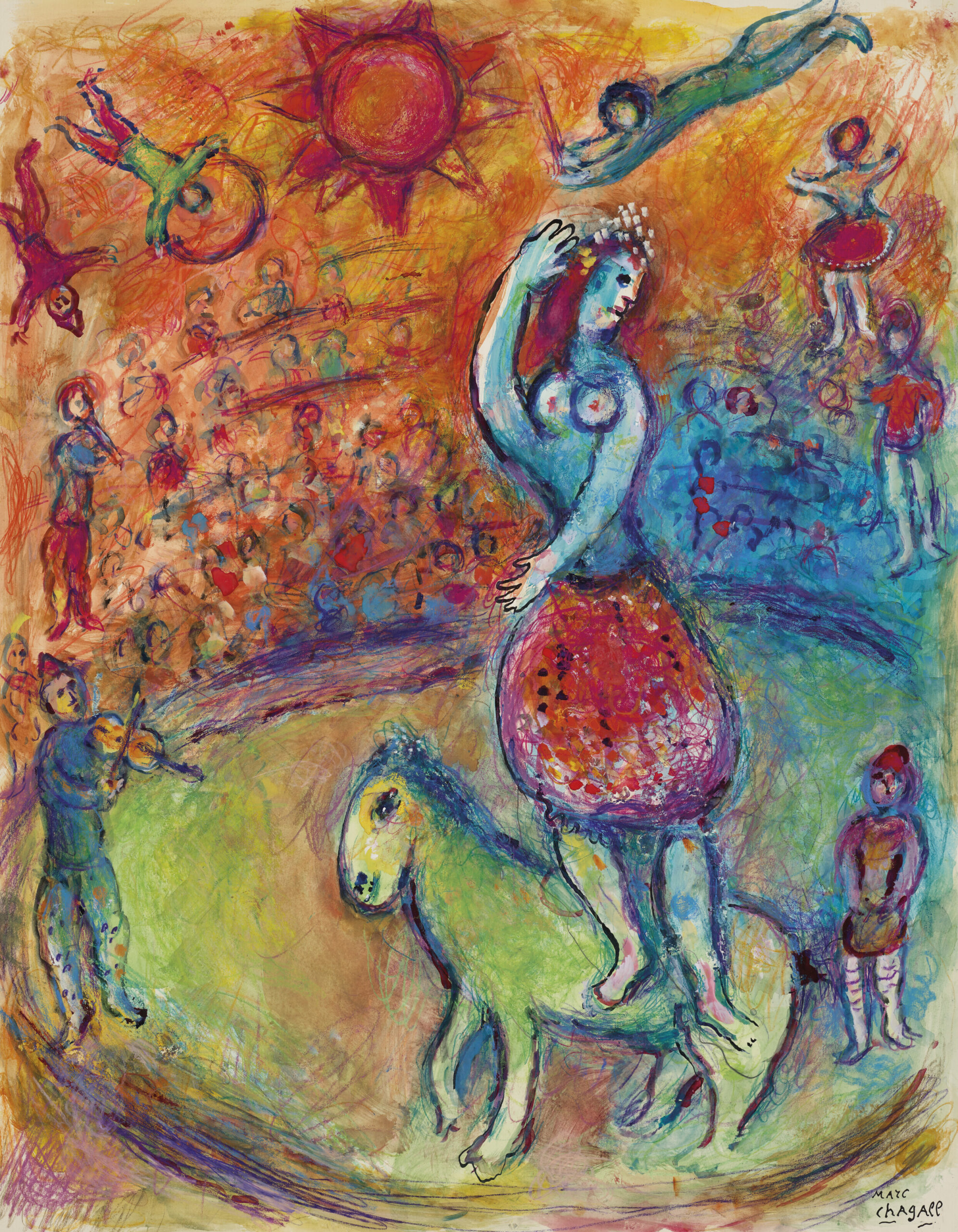Imagen: Richard-Diebenkorn , Untitled, detail, (circa 1957-1962).
La Antijuricidad o ilicitud como elemento de la Responsabilidad Civil
1.Antijuridicidad en el sistema de responsabilidad civil | 2. Responsabilidad subjetiva vs. objetiva: ¿hay ilicitud sin culpa? | 3. Controversias doctrinales en el Perú | 4. Un modelo para comparar: la función normativa de la ilicitud en Argentina | 5. Alcances y límites del concepto en el derecho peruano | 6. La antijuricidad como elemento de la Responsabilidad Civil para la curia debe ser reforzada | 7. Reflexiones finales sobre la ilicitud como elemento de la Responsabilidad Civil | 8. Conclusiones sobre la antijuridicidad como elemento estructural | 9. Nota al margen
- Antijuridicidad en el sistema de responsabilidad civil: enfoque general. La antijuridicidad es una institución jurídica íntimamente vinculada al sistema de responsabilidad civil. No obstante, su condición de elemento estructural haa sido cuestionada por parte de la doctrina en determinados supuestos, en particular, en los regímenes de responsabilidad objetiva, donde se ha dicho que la ilicitud no es necesaria o no estaría presente. Tal discusión permite identificar dos niveles claros de análisis que pretendemos clarificar aquí:
- Un primer nivel normativo expreso, esto es, donde se constata que el código civil peruano no exige expresamente la antijuricidad como elemento autónomo del juicio de responsabilidad civil; y
- Un segundo nivel lógico – estructural, donde en todo caso de responsabilidad civil se exige o presupone un juicio de ilicitud como elemento autónomo y constituye e integra como parte del marco general de aquella evaluación de elementos de juicio de responsabilidad,. Este presupuesto solo cede en aquellos casos donde el ordenamiento fija reglas especiales de aplicación o atribución, por ejemplo, en las indemnizaciones por razón de ley, esto es, sin juicio de reproche ni valoración de ilicitud, como sucede con la expropiación prevista en el art.70 de la Constitución Política.
Partimos del hecho de que el juicio de ilicitud constituye un elemento estructural de la responsabilidad civil, puesto que la jurisprudencia así lo ha impuesto.
En el marco del derecho civil patrimonial peruano, la antijuridicidad —o como también suele llamarsele, ilicitud— debe entenderse como un elemento estructural del juicio de responsabilidad civil, independientemente de si el régimen aplicable es subjetivo (fundado en la culpa) u objetivo (fundado en el riesgo o peligro creado).
La distinción técnica es importante:
- En la responsabilidad subjetiva, la ilicitud se expresa como violación de un deber de conducta normativamente impuesto (la diligencia, no dañar, buena fe, etc.).
- En la responsabilidad objetiva, la ilicitud no se vincula a una conducta reprochable, sino a la generación de un daño no justificado por el ordenamiento, por ejemplo, en casos de riesgo no socialmente aceptado, daño a bienes personalísimos, uso anormal de una cosa riesgosa, o la atribución de un daño que no debe ser soportado.
Autores como Espinoza Espinoza y Taboada Córdova, así como la Corte Suprema, han sostenido que el juicio de ilicitud no desaparece en los regímenes objetivos, sino que se traslada desde la conducta hacia el resultado o al riesgo mismo. En este sentido, la antijuridicidad se reconfigura, pero no se elimina.
Esta formulación pretende, además, coadyuvar a la comprensión sistemática de la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia peruana en sus más recientes pronunciamientos. En efecto, la jurisprudencia nacional dominante ha incorporado el juicio de antijuridicidad como parte del análisis estructural de la responsabilidad civil, tanto en regímenes subjetivos como objetivos. La Corte no excluye la ilicitud de su razonamiento jurídico, sino que —siguiendo una línea coherente con parte de la doctrina nacional— la adapta según el tipo de imputación, sin renunciar a su función normativa central.
Desde esta perspectiva, el presente desarrollo no introduce una tesis exógena al sistema, sino que ordena, aclara y refuerza lo que ya constituye el marco operativo vigente ante y desde los tribunales peruanos.
En consecuencia, todo justiciable que enfrente un proceso por daños deberá comprender que el juicio de responsabilidad civil —sea cual sea el régimen aplicable— exige también un examen jurídico sobre la legitimidad del daño causado, en términos de ilicitud o injusticia normativa, y como no escapa a ningún criterio, esto es gravitante para entender que es lo que se debe resarcir.
2. Responsabilidad subjetiva vs. objetiva, ¿hay ilicitud sin culpa?. En la mayoría de las sentencias emitidas por la Corte Suprema peruana la antijuridicidad se erige como un elemento de análisis y prueba necesaria del juicio de responsabilidad civil. Se predica respecto de la conducta (activa u omisiva) de un agente, en los casos de responsabilidad subjetiva; o del hecho mismo, en los casos de responsabilidad objetiva (peligros y/o riesgos creados respecto de bienes y/o actividades), aun cuando de esta última aquello se haya cuestionado, dado que allí, en efecto, no habría conducta calificada, a pesar de que el artículo del CC que la prevé para la RC extracontractual (art. 1970) inicie con la frase “Aquel que”, en clara referencia a la imputabilidad de una entidad subjetiva como creadora de la situación. Pero, asumimos que la frase “aquel que” no debe tomarse como requerimiento de una conducta de orden subjetivo propiamente, es decir, no requiere encontrar «culpa», sino que debe ser interpretada como fórmula legal de atribución genérica de responsabilidad ante determinadas situaciones.
La antijuricidad se posiciona entonces como un elemento largamente debatido o cuestionado por parte de la doctrina peruana, más no así por la curia, quien la entiende como elemento indispensable de la responsabilidad civil (tanto en el campo subjetivo como objetivo), tal como se comprueba de la jurisprudencia reinante.
3. Controversias doctrinales en el Perú. En sede nacional son conocidas las posturas de los profesores civilistas como Gastón Fernández Cruz, Leysser León Hilario, Héctor Campos, y Eduardo Buendía, [1], quienes no admiten a la antijuricidad como elemento de la responsabilidad civil. En ello un elemento gravitante es el hecho de que el Código Civil efectivamente en ninguna parte se refiere a un daño ilícito, o hecho ilícito, como tampoco parece requerir que exista y haya antijuridicidad de una conducta (subjetiva), o de un bien y/o actividad propiamente dicho (el ya mentado hecho ilícito), como de hecho ocurre en la responsabilidad objetiva, donde se comprueba que se responde por la sola creación de una situación que ha ocasionado un daño por bien o actividad peligrosa o riesgosa; y aquí viene a colación también lo que antes hemos mencionado respecto a este último tipo de responsabilidad, donde si traemos a cuenta y nos referimos a actividades y/o bienes calificados como riesgosos y/o peligrosos parece difícil afirmar que estos sean antijurídicos per se, sino que es sobre el elemento subjetivo, esto es, una conducta, la que podremos tildar como ilícita en última instancia (los bienes y actividades se hacen peligrosos en un determinado contexto en el que son manipulados y por ende devienen en la intersección de derechos subjetivos que colisionan entre sí). La dificultad para verificar la antijuridicidad en supuestos de responsabilidad objetiva lleva entonces a una parte de la doctrina a negar su carácter sistemático.
A esto debe abonarse, como veníamos diciendo, que el Código Civil de 1984 no acoge expresamente la categoría de “hecho ilícito” como base estructural de la responsabilidad civil. En su lugar, opta por una formulación funcional y abierta que se verifica de su articulado (art. 1969 y 1970). El legislador evita definir la ilicitud como presupuesto normativo independiente. En doctrina moderna, el concepto de hecho ilícito como “infracción de una norma jurídica previa” no es un elemento necesario, y ha sido desplazado por el criterio de daño injusto atribuible; y en la jurisprudencia peruana existe ambigüedad al respecto, ya que la Corte Suprema ha utilizado ocasionalmente el término “hecho ilícito”, pero de manera equívoca o simplemente declarativa, sin integrar la categoría en la estructura jurídica del análisis de responsabilidad; y en fallos sobre daño moral, responsabilidad médica o extracontractual, suele decirse que el hecho fue «ilícito”, pero como sinónimo de reprochabilidad o antijuridicidad fáctica, no como elemento técnico esencial.
No obstante, dicha objeción, creo, puede ser superada reconociendo que la antijuridicidad no desaparece ni es ajena en los casos de responsabilidad objetiva, sino que adopta una configuración especial, y es que ya no se predica de una conducta culposa, sino de la creación de un riesgo injustificado que causa un daño que no debe soportarse. En los regímenes de responsabilidad objetiva, la antijuridicidad no puede ser predicada de la conducta, puesto que esta se presume o reconoce lícita. Lo que activa el deber resarcitorio no es la infracción de un deber jurídico específico, sino la materialización de un riesgo creado por el agente, que genera un daño injusto en términos de soportabilidad. Por ello, la antijuridicidad no desaparece, pero se traslada del plano de la acción al plano del resultado, y adquiere un contenido axiológico: el sistema reacciona no porque el acto sea ilícito, sino porque el daño no debe ser tolerado por la víctima conforme al ordenamiento. En ese sentido, hablar de “ilícito” no significa atribuir antijuridicidad a la actividad per se, sino a la configuración del resultado dañoso como contrario al equilibrio de intereses jurídicamente protegidos.
En posición intermedia hay quienes decantan por señalar casi esto mismo, pero de manera moderada, es decir que llegan a sostener que se requerirá la antijuridicidad cuando el elemento a analizar sea la culpa (RC subjetiva) básicamente la obligacional, y no se requerirá cuando está sea excluida, caso típico, nuevamente, del artículo 1970 del Código Civil (RC objetiva), en lo que atañe a responsabilidad extracontractual. Pero, esto nos dejaría en dos mundos paralelos, el subjetivo y el objetivo, con elementos distintos, y por ende, asistemáticos, lo que sumaría a las ya conocidas distinciones entre la RCE y la RCO.
En la estructura del juicio de responsabilidad civil, el daño es siempre el punto de partida, pues sin daño no hay deber de resarcir. Identificado este, el análisis continúa con la verificación del nexo causal adecuado entre el daño y el hecho generador, y la posterior determinación del factor de atribución (subjetivo o objetivo), el cual conecta ese hecho con un centro de imputación jurídicamente relevante.
La antijuridicidad, en este marco, no se impone de forma previa ni automática sobre toda conducta generadora de daño. Su evaluación dependerá del tipo de responsabilidad: en los regímenes subjetivos, se verifica como ilicitud formal o material de la conducta; mientras que en los regímenes objetivos, se desplaza hacia el resultado, para valorar si el daño es jurídicamente injusto, aun cuando la actividad haya sido desarrollada conforme a derecho.
Por tanto, el juicio alrededor del elemento «antijuridicidad» no puede entenderse como una simple constatación de contravención normativa, sino como una operación valorativa que delimita cuáles daños son resarcibles y cuáles no, a la luz de los bienes jurídicos comprometidos, los valores de convivencia y las exigencias actuales de justicia patrimonial.
4. Un modelo a comparar: la función normativa de la ilicitud en Argentina. Para el profesor argentino Marcelo López Mesa -y me permito citar esta doctrina extranjera, no sólo por su importancia, sino porque además de cercana, es original, y se atiene a los preceptos de la regulación peruana en parte, como explico a continuación-, cuando, por ejemplo, dice que la antijuricidad resulta imprescindible para el análisis de un caso de RC porque no puede haber obligación de resarcir (obligación que correctamente identifica de segundo orden) si no hay obligación primaria específica (obligación previa pactada) o genérica (obligación general de no dañar), y al amparo del art. 2° numeral 24 de la Constitución Política del Perú, que es símil al art. 19, 2do párrafo de la Constitución nacional de la República Argentina, se justificaría a este elemento como imprescindible en el juicio de responsabilidad civil. Y así, “Como nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, si no existiera mandato previo, no podría surgir de la nada la obligación de indemnizar, uno tendría que ir contra esa norma de forma antijurídica”. “Sin mandato legal incumplido no existe conducta reprochable al no ser ésta antijurídica. Y sin reprochabilidad del acto no queda comprometida la responsabilidad civil. En la Constitución Argentina vigente, para que un daño sea resarcible es esencial e inexcusable que éste haya sido causado por un hecho ilegítimo, antijurídico o no justificado”
Además, en Argentina, el Código Civil & Comercial de la nación señala expresamente y define: “ARTÍCULO 1717. Antijuridicidad – Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada”
Nótese que la norma argentina hace circular la antijuricidad alrededor de la acción u omisión injustificada, y no del daño. Creo que esto, a pesar de lo señalado, no puede aplicarse en el Perú, porque, aunque es obvio que en Argentina sí se encuentra estipulado en la normativa (la ley expresamente considera a la antijuricidad, como lo demuestra el art. 1717 del código civil y comercial de la Nación argentina citado), aquí no reducimos la ilicitud a la infracción de un mandato normativo previo específico que deba sustentarla de plano, ni configuramos la antijuricidad alrededor de un hecho injusto precisa o necesariamente. Para nosotros la antijuricidad puede verificarse sin mandato específico expreso normativo previo, dada una lesión a un derecho protegido que sea catalogada como jurídicamente reprochable o amparable desde la óptica del daño injusto como contrario a los principios ordenadores. Además, el principio de permisión (art. 2, num. 24, CPP), como hemos expuesto en otras publicaciones -que dice que nadie esta obligado a hacer lo que la ley no no manda, ni impedido de hacer lo que no prohíbe- no funciona como convalidante de un orden civil con mandato ex ante que justifique un juicio ex post, sino que responde a la justicia penal ordinaria. El traslado sin más de estas nociones extranjeras al derecho nacional resultaría improcedente dado que aquí el sistema civil no parte de un modelo de la ilicitud general como núcleo normativo del daño.
5. Alcances y límites del concepto en el derecho peruano. Yo antes he puesto en evidencia en otras líneas publicadas no hace mucho mi posición respecto al principio de permisión o de cláusula normativa (art. 2, num. 24, literal a. de la CPP) que es la que se cita como factor gravitante justificativo en sede constitucional. Y es que el mismo tiene un uso exclusivo en el orden punitivo – sancionador, y solo aplicable a personas naturales (consecuencia del derecho a la libertad y seguridades personales, inherentes al ser humano aisladamente considerado), y no funciona en el orden civil ni en el mercantil, menos aun para personas jurídicas (que pueden ser materia de imputación y se rigen por el principio de especialidad y limitación de facultades), por ende, constituye un error en Perú justificar actividades civiles o comerciales bajo ese criterio. Debe recordarse que las normas no se dictan en clave prohibitiva en el derecho civil, como tampoco en el derecho mercantil, sino que eso responde al derecho penal ordinario y al penal administrativo o administrativo sancionador; señalar lo contrario, por lo menos en nuestro país, es demostrar un desconocimiento respecto a temas fundamentales sobre la materia.[2]. En sede y campo del derecho civil la ilicitud no se sustenta y depende unívocamente de una norma prohibitiva expresa, sino que lo hace a través de la verificación de la violación de deberes específicos como a los generales de conducta.
Ya en fueros nacionales y sobre el mismo tema, y sobre la antijuridicidad, se ha dicho también qué en sede de la responsabilidad civil extracontractual esta se justifica por la violación a el principio Alterum non laedere, qué no es subjetiva, por tanto, no requiere culpa. Es objetiva.
Entonces, la antijuricidad se corresponde a, (i) la conducta, activa u omisiva, o hecho o actividad peligrosa o riesgosa (ii) que guarda conexión causal adecuada con el daño, y (iii) que es atribuida a una persona natural o jurídica, o a una sociedad irregular de origen o asociación del mismo tipo (imputables como autores) sobre la base de un factor de atribución; y (iv) es antijurídica porque → (a) no tiene justificación o siendo lícita y (b) causa un daño (producido a otra subjetividad jurídica materia de protección legal) queno debe ser soportado porla víctima.
De ahí, por ejemplo, que esto no es aplicable a la Responsabilidad Administrativa (RA) en protección al consumidor (que no requiere daño material), y el análisis es distinto (la antijuricidad no requiere daño, es elemento per se dado que la RA tiene función punitiva y castiga el riesgo o potencial peligro que a su vez justifica la actuación administrativa y punición consecuente). La antijuricidad es contraria a un interés, luego y entonces, viola el ordenamiento legal, por ello, no requiere daño (la amenaza es suficiente elemento en el Código de protección y defensa del consumo -CPYDC-, y otras leyes). Sobre esto y con mayor detalle me remito a esta entrada AQUÍ.
La definición del Código Civil & Comercial de la nación Argentina ya citada, entonces, sería errónea. Puede existir incluso daño por acciones que no son antijurídicas, lo que se debe prevér y considerar es que se viole el ordenamiento jurídico como tal.
Así, la antijuricidad es y debe tener autonomía conceptual para ser elemento del juicio de responsabilidad civil, y en general, ello ha de predicarse de todos sus elementos.
6. La antijuricidad como elemento de la Responsabilidad Civil para la curia debe ser reforzada. Como hemos señalado antes, encontramos que en la mayoría de las sentencias casatorias (Corte Suprema de Justicia) se identifica a la antijuridicidad como un elemento imprescindible del juicio de responsabilidad civil y se justifica aquello no con doctrina pura pretoriana, sino con uno o dos citas de dos libros que son recurrentes. Una de ellas corresponde al querido y tempranamente desaparecido profesor Lizardo Taboada Córdova y la otra a Juan Espinoza Espinoza. Y es que como ya lo he mencionado en un artículo de publicación reciente[3], esto se debe a que la curia descansa su posición al respecto en esas dos obras significativas que abordan el problema desde un punto de vista sistemático, como son las de los profesores ya referidos, que han aparecido como figuras casi absolutas sobre la materia[4]. Debo precisar que Juan Espinoza Espinoza prefiere el término “ilicitud” al de antijuridicidad[5], y que yo utilizo aquí indistintamente.
Como bien señala aquel, la antijuricidad puede ser típica, cuál es el caso de la responsabilidad contractual u obligacional, o atípica en el régimen de la responsabilidad extracontractual, aun cuando también afirma también que en esta última existen supuestos típicos[6]. Y claro, la tipicidad es inherente a la responsabilidad obligacional en general en tanto se trata de aquella que surge de disposiciones predispuestas, con una fórmula que opera ex ante para devenir o decidir sobre determinadas situaciones jurídicas. Existen una o más obligaciones preprogramadas (en un contrato) que advierten del cumplimiento obligacional y la diligencia que ha de observar el obligado (esto se asume para ambas partes, como hemos expuesto aquí (Sistema de atribucion objetivo de RC ).
En el caso de la responsabilidad extracontractual de común esta se genera como una obligación secundaria producto un daño producido, pero sin que exista un acuerdo previo entre los agentes dañante y dañado, sino una regla general de comportamiento que haya sido violentada por el primero, y que gatilla la obligación de resarcimiento, al que nuestro código civil llama de manera indistinta con diversas voces, como es el caso del art. 1969 (indemnizar), el art.1970 (reparar), el art. 1159 (indemnización de daños y perjuicios), y art. 666 (resarcir).
En breve, Espinoza Espinoza concibe la “ilicitud” como un elemento inherente a todo supuesto de responsabilidad civil, ya sea que se trate de responsabilidad subjetiva o de responsabilidad objetiva. Esta ilicitud no se reduciría a la infracción de un deber legal expreso, sino que abarca la vulneración de una “norma impuesta por el derecho”, lo que permite integrar también mandatos de fuente no necesariamente codificada (de ahí entendemos la respuesta a aquellos que requieren su visibilidad en la ley), como los principios generales del ordenamiento, o cualquier obligación previamente contraída. En efecto, el artículo 1970 del Código Civil, tantas veces citado, referido a la responsabilidad objetiva por riesgo y/o peligro, es paradigmático en tanto que imputa sin necesidad de culpa (aparente), pero presupone que el daño consecuencia per se es antijurídico, no necesaariamente la conducta.
De este modo, la antijuricidad se proyecta más allá del plano formal de la ley, y se reconoce también cuando el hecho dañoso contraviene los “valores de convivencia” o se inscribe dentro de “situaciones de injusticia”, expresiones que permiten comprender la ilicitud en clave sustancial, bajo parámetros axiológicos de corrección social y jurídica[7]. Así, la antijuricidad adquiere una dimensión normativa flexible, funcional a la tutela de intereses legítimos que, aun sin estar expresamente protegidos por una disposición concreta, son dignos de resguardo a través del sistema resarcitorio.
Es muy importante volver a precisar que en relación con el artículo 1970 antes mencionado, uno no debe olvidar que el texto inicia con la palabra “aquel”, lo que da cuenta de los bienes y actividades, donde los primeros difícilmente se constituyen per se cómo “riesgosos” o “peligrosos”, sino que aparenta rondar un actuar humano que se dispone alrededor de una situación jurídica que luego puede ocasionar daños, que deban ser resarcidos. Pero, como bien ha señalado Espinoza Espinoza, el artículo en mención consagra en definitiva un supuesto de responsabilidad extracontractual de naturaleza objetiva, que prescinde de la culpa como fundamento del deber resarcitorio[8]. El núcleo estructural de la norma es el riesgo creado, ya sea por una cosa o una actividad, como criterio de imputación del daño. Este precepto responde al principio según el cual quien introduce en la sociedad una fuente potencial de peligro, debe soportar las consecuencias dañosas que de ella deriven, incluso sin haber actuado de manera negligente.
El artículo establece dos supuestos alternativos, (i) el uso de un bien riesgoso o peligroso, o (ii) el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. En ambos casos, el factor de atribución del daño es el riesgo que la cosa o actividad representa para terceros. El daño debe derivarse del riesgo propio de la cosa o actividad, no de un uso negligente o culposo (en cuyo caso corresponde aplicar el art. 1969 CC).
La cosa riesgosa o peligrosa se refiere a bienes cuya naturaleza o modo de funcionamiento genera un peligro potencial constante, aun sin mediar mal uso, como un reactor químico, un arma de fuego cargada, una puerta eléctrica automática, una fosa industrial abierta, o un animal salvaje. La actividad riesgosa comprende actividades que, por su naturaleza o condiciones de ejecución, implican un alto grado de peligro para terceros, como son la construcción con maquinaria pesada, manipulación de explosivos, transporte de sustancias tóxicas, caza deportiva con armas letales, entre otros.
La ratio legis del art. 1970 reside en un principio de equidad distributiva del daño, quien introduce o maneja una fuente de peligro debe asumir las consecuencias lesivas que se derivan del riesgo inherente a ella, ya que se beneficia de su uso. Además, este modelo cumple una función preventiva, pues incentiva mayores niveles de seguridad en situaciones de bienes o actividades riesgosas.
La antijuricidad constituiría un presupuesto imprescindible de la responsabilidad civil, ya que no puede configurarse una obligación de resarcir, entendida como obligación de segundo orden, sin la previa existencia de una obligación primaria incumplida, sea esta específica (derivada de una relación obligacional preexistente) o genérica (como el deber general de no dañar). Este razonamiento es estructuralmente consistente con la dogmática civil tanto en el Perú como en Argentina, España, y otras latitudes, donde se reconoce que el elemento antijuricidad es el que transforma un hecho dañoso en reprochable y, por tanto, generador de responsabilidad. En otras palabras, no hay deber de resarcir si no hay infracción de un deber jurídico previo.
Lo antes acotado no se opone ni conflictúa con aquellas situaciones jurídicas en las cuales la ley impone una indemnización por hechos que incluso se constituyen e imponen daños lícitos, como en las expropiaciones, donde no se analiza ni son necesarios los elementos de la responsabilidad civil[9].
Luego, conforme a lo acotado, la antijuricidad guarda una dualidad estructural, ya que se puede analizar su expresión como ilicitud formal (violación de obligación jurídica expresa) versus ilicitud material (lesión de bienes jurídicos reconocidos, aunque no tipificados normativamente); esta segunda vertiente otorga a la antijuricidad una densidad axiológica que la emancipa de la mera literalidad normativa, permitiendo que el sistema jurídico responda de manera más adecuada a los cambios sociales, a las nuevas formas de vulnerabilidad, y a los intereses legítimos que la realidad, siempre más rica que el derecho escrito, va imponiendo. Del mismo modo, se verifica a la antijuricidad como cláusula de cierre del sistema, dado que sirve como límite para evitar que todo daño sea automáticamente indemnizable, y canaliza el juicio valorativo sobre la legitimidad del interés lesionado. Finalmente, el uso de conceptos como “valores de convivencia” y “situaciones de injusticia” que utiliza Espinoza Espinoza, permiten abrir el análisis a parámetros sustanciales, útiles especialmente en casos novedosos o extracontractuales difíciles de encasillar normativamente, y que se presentan a diario, mucho más ahora dada la vorágine tecnológica.
7. Reflexiones finales para dejar de considera a la ilicitud como elemento de la Responsabilidad Civil
Pensar en imponer un criterio general que asuma que la ilicitud o antijuridicidad no constituye un elemento fundamental de la responsabilidad civil, y por tanto no ha de argumentarse ni probarse ello en juicio (Su materialización en el proceso la convierte en piedra de toque de este, no tendría ningún sentido teorizar al respecto si es que ello no fuese así), rompería con una noción unitaria que ya ha sido recepcionada por parte de la corte suprema y que se ha asentado como criterio.
Esto inevitablemente generaría falta de predictibilidad, y, por supuesto, inseguridad jurídica. No quiero decir con esto que no puedan darse casos en los cuales la curia determine efectivamente que hay necesidad de resarcir un daño producido por un acto calificado como lícito, sino que para ello es necesario tener en consideración por lo menos dos cuestiones muy básicas:
- La primera es que aquello se encuentre meridianamente definido por la ley, dado que ésta es la fuente primaria de derecho y de respeto de la cual se funda cualquier tipo de decisión a dicho nivel (la motivación); en esta misma línea y si bien es cierto la antijuridicidad o ilicitud es y constituye una cuestión que ha sido determinada desde un punto de vista argumentativo, y que en efecto no se encuentra expresamente detallada en la ley más importante sobre la materia, y en esto me refiero al código civil, El carácter excepcional de esta aplicación o concepción, a mi juicio, requeriría de una modificación legal. Esta es su posición tiene asidero en el hecho que acabo de mencionar y es que esta sería una cuestión absolutamente extraordinaria y merece ser considerada por las delicadas consecuencias que puede producir en el escenario judicial.
- La reforma, dadas las condiciones que en este momento enfrentamos, y las consecuencias que se derivarían de aquello, tiene al menos que esbozar los criterios mínimos o máximos respecto de los cuales los jueces tendrán que observar para satisfacer a su vez los principios de seguridad jurídica y motivación debida. Lo contrario nos lleva a un escenario de imprecisión e inseguridad que sumado a la dispersión actualmente existente lo único que generarían es caos. Creo difícil que alguien me tilde de alarmista al respecto, insisto, dado el bajo nivel de institucionalidad que enfrentamos.
- La curia tendría que desarrollar jurisprudencia sobre el particular, consolidar fundamentos bajo decisiones homogéneas que generen predictibilidad a los justiciables. De esta manera la adjudicatura si mentaría su propia doctrina y realizaría aquello para lo cual está fundamentalmente llamada, resolver conflictos y disipar la incertidumbre.
8. Conclusiones sobre la antijuridicidad como elemento estructural. En conclusión:
- La antijuridicidad es un elemento estructural del juicio de responsabilidad civil, aun cuando no se encuentre expresamente tipificada en el código peruano. En la responsabilidad subjetiva, se refiere a una conducta ilícita, es decir, contraria a un deber jurídico de actuación o de abstención. En la responsabilidad objetiva, la antijuridicidad se proyecta sobre el resultado dañoso no justificado normativamente, como expresión de un riesgo o peligro no permitido por el ordenamiento. En ambos casos, lo determinante es que el hecho generador del daño sea contrario al derecho, ya sea por infracción de una norma específica o por vulneración de un principio general como el alterum non laedere.
- La antijuridicidad se configura cuando la conducta o el daño infringen una regla específica del ordenamiento jurídico (una obligación determinada) o vulneran un principio general del derecho (un deber abstracto de no dañar). En el primer caso, la infracción es típica, pues se transgrede un mandato concreto. En el segundo, se trata de una infracción atípica, pero igualmente reprochable, al contrariar deberes jurídicos generales como el de no lesionar injustificadamente intereses ajenos. En ambos supuestos, el comportamiento o el resultado se consideran contrarios a derecho, fundamento esencial del juicio de antijuridicidad.
- El código civil no establece expresamente la ilicitud como elemento o factor de la responsabilidad civil, de la conducta o el daño; pero la transgresión de una regla de derecho se constituye como antijurídica al obligar al transgresor a resarcir, lo cual la convierte en un elemento de la responsabilidad civil. Si bien el Código Civil peruano no enuncia expresamente la antijuridicidad como uno de los elementos de la responsabilidad civil, la estructura del sistema la presupone: toda vez que el deber de indemnizar surge a partir de la transgresión de una norma jurídica —sea expresa o implícita—, ello implica un juicio de ilicitud que opera como condición normativa del resarcimiento. En consecuencia, la antijuridicidad actúa como un elemento estructural implícito del juicio de responsabilidad civil, indispensable para distinguir entre daños legítimos y daños resarcibles.
- Además, existen daños no resarcibles, donde el código determina expresamente su licitud, tal como establece el artículo 1971. En tal sentido, contrario sensu la ilicitud se constituye como elemento de la responsabilidad civil. Si el legislador califica ciertos daños como lícitos y por tanto no indemnizables, entonces, por oposición, solo los daños ilícitos dan lugar a responsabilidad, es decir, aquellos no permitidos o no justificados por el ordenamiento.
- La corte suprema la considera como tal de manera constante en sus sentencias, sin explicar al respecto, simplemente guiados por los libros de JEE y LTC.
- En la jurisprudencia de la Corte Suprema peruana, la antijuridicidad se predica indistintamente de la conducta o del daño, dependiendo del caso y del régimen aplicado.
A veces se califica como ilícita la conducta del agente; en otras, se afirma que el daño resulta injustificado por el ordenamiento.
Aunque esta distinción no siempre es desarrollada de forma sistemática, su reiteración confirma que el juicio de ilicitud está implícitamente incorporado al análisis resarcitorio judicial, tanto desde la perspectiva de la conducta como del resultado. - La antijuricidad debe tener autonomía conceptual para ser elemento del juicio de responsabilidad civil, y en general, ello ha de predicarse de todos los elementos de aquel. Para que la antijuridicidad pueda operar como un elemento estructural del juicio de responsabilidad civil, debe contar con autonomía conceptual, esto es, con un contenido normativo identificable y criterios propios de aplicación. Esta exigencia —que debe cumplirse para todos los elementos del juicio resarcitorio— es la que permite distinguir con rigor entre hechos jurídicamente irrelevantes y aquellos que, por su ilicitud, activan el deber de reparar. Sin esta autonomía, la antijuridicidad quedaría reducida a un calificativo retórico o a una función meramente instrumental, incapaz de delimitar el ámbito del daño resarcible.
- La antijuridicidad, se ha dicho también, qué en sede de la responsabilidad civil extracontractual esta se justifica por la violación a el principio Alterum non laedere, qué no es subjetiva, por tanto, no requiere culpa, es objetiva.
- La antijuricidad corresponde a → la conducta, activa u omisiva de la persona natural o jurídica, de una sociedad irregular de origen o asociación del mismo tipo (sí, estas son subjetividades y tienen órganos, y son imputables como autores, o sujetos de derecho no personificados con una estructura corporativa). Y es antijurídica porque, (i) no tiene justificación y (ii) causa un daño (a una subjetividad jurídica protegida).
- El juicio de antijuridicidad puede recaer sobre la conducta activa u omisiva de cualquier sujeto jurídicamente imputable, sea persona natural, persona jurídica o sujeto no personificado con estructura organizativa, como las sociedades irregulares o asociaciones de hecho dotadas de órganos de decisión. Lo que califica esa conducta como antijurídica es que:
(i) carece de justificación jurídica (no está amparada por una causa de exclusión del deber de resarcir), y
(ii) produce un daño a un interés jurídicamente protegido.
En estos casos, el sistema reconoce un hecho contrario a derecho, apto para generar responsabilidad. - La antijuridicidad cumple además una función de clausura del sistema: Evita que todo daño sea automáticamente indemnizable y canaliza el juicio axiológico sobre la legitimidad del interés lesionado.
9. Nota al margen. Sin perjuicio a todo lo expuesto, y en contraposición, hoy se identifican casos de indemnización por daño lícito. Y se paga por daños lícitos, entonces el acento de la responsabilidad civil estaría en la consecuencia dañosa y no en el acto u omisión por sí mismos, y si esto se considera de esta manera, luego, la ilicitud no formaría parte de los elementos fundamentales como requisito sine qua non de la responsabilidad civil. Pero, en aquello sirve la dsitinción entre indemnización y resarcimiento, y es que la existencia de un daño por sí sola no activa el juicio de responsabilidad civil y por ende el resarcimiento, es necesaria su antijuridicidad, aun cuando se derive de actividades formalmente lícitas donde lo que se gatilla es la indemnización. Se debe considerar la distinción efectuada por la doctrina civilista en el Perú en relación a los vocablos indemnización y resarcimiento, donde el primero no está sujeto al juicio de responsabilidad civil y por tanto es y constituye un perfecto ejemplo de un pago por expropiación de predio ante una obra de interés público, que se produce ex lege.
Sin embargo, esto último debe ser matizado, dado que ha de reconocerse que la actividad lícita no puede ser confundida y no puede ser supuesto de consecuencias de daños lícitos siempre; no cualquier daño que cause puede ser lícito, si bien la actividad puede ser legal en el sentido de que puede efectivamente estar autorizada para su realización, las consecuencias de esta tienen límites, no pueden superar la barrera de lo tolerable o de lo normalmente aceptable en una comunidad determinada. La autorización para desarrollar una actividad no puede entenderse como un permiso o cartabón para causar daños sin límite alguno. Se distinguen entonces entre los “límites de la tolerancia permitida”. El ejemplo típico de aquello son las actividades fabriles aledañas a poblaciones y el de las obras públicas practicadas también dentro de una determinada urbe.
- En esto también se debe tomar en cuenta la distinción efectuada por la doctrina civilista en relación con los vocablos indemnización y resarcimiento, donde el primero no está sujeto al juicio de responsabilidad civil y por tanto es y constituye un perfecto ejemplo de un pago por expropiación de predio ante una obra de interés público.
- En consecuencia, los supuestos de resarcimiento por daño lícito no integran el juicio de responsabilidad civil, sino que corresponden a regímenes jurídicos distintos. La antijuridicidad permanece como presupuesto ineludible de toda imputación resarcitoria dentro del sistema de responsabilidad civil peruano.
Hasta mas vernos
NOTAS:
[1] Gastón FERNÁNDEZ CRUZ. Introducción a la Responsabilidad Civil. Lo Esencial del Derecho. Número 46. Lima. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019; Héctor CAMPOS GARCÍA. El Ámbito Dual del juicio de resarcibilidad en el Ordenamiento Jurídico Peruano. Revista Derecho & Sociedad, N° 40. Lima, 2013. Leysser LEÓN HILARIO. La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas. Instituto Pacífico. Lima. 2017. Eduardo Buendía de los Santos. La Responsabilidad Civil. Palestra Editores. Lima. 2024.
[2] Max Salazar-Gallegos. REVOCATORIA DE UNA ESCISIÓN DE SOCIEDADES EN SEDE REGISTRAL: a propósito de los acuerdos, su carácter contractual, las fechas de entrada en vigor, y los efectos de la inscripción. En Revista: Dialogo con la Jurisprudencia N° 281. Gaceta Jurídica editores. Febrero 2022. Lima.
[3] La causalidad adecuada en la responsabilidad civil: un análisis jurídico y fáctico en el derecho peruano. En revista actualidad civil. Número 125. Noviembre 2024. Editorial instituto pacífico. Lima. Páginas 111 – 129.
[4] El hecho de haber construido una obra que sistematiza la cuestión es gravitante y de gran valor.
[5] Pp 162.
[6] Pp. 163
[7] Pp. 167.
[8] Juan Espinoza Espinoza. Comentarios al artículo 1970 del código civil, en nuevo comentario del código civil peruano, tomo XII. Dirigido por Juan espinoza espinoza. Instituto pacífico editora. Lima. 2023. PP, 654-655.
[9] Artículo 70, constitución política del Perú, o art. 345-A del código civil.