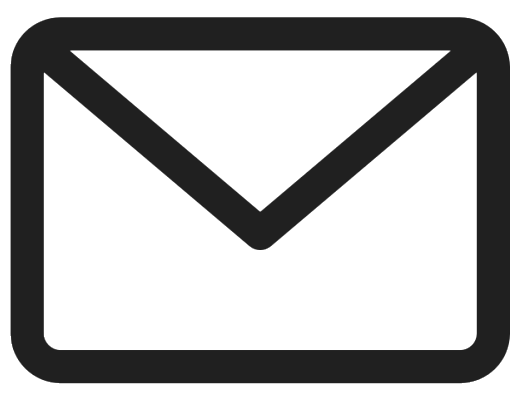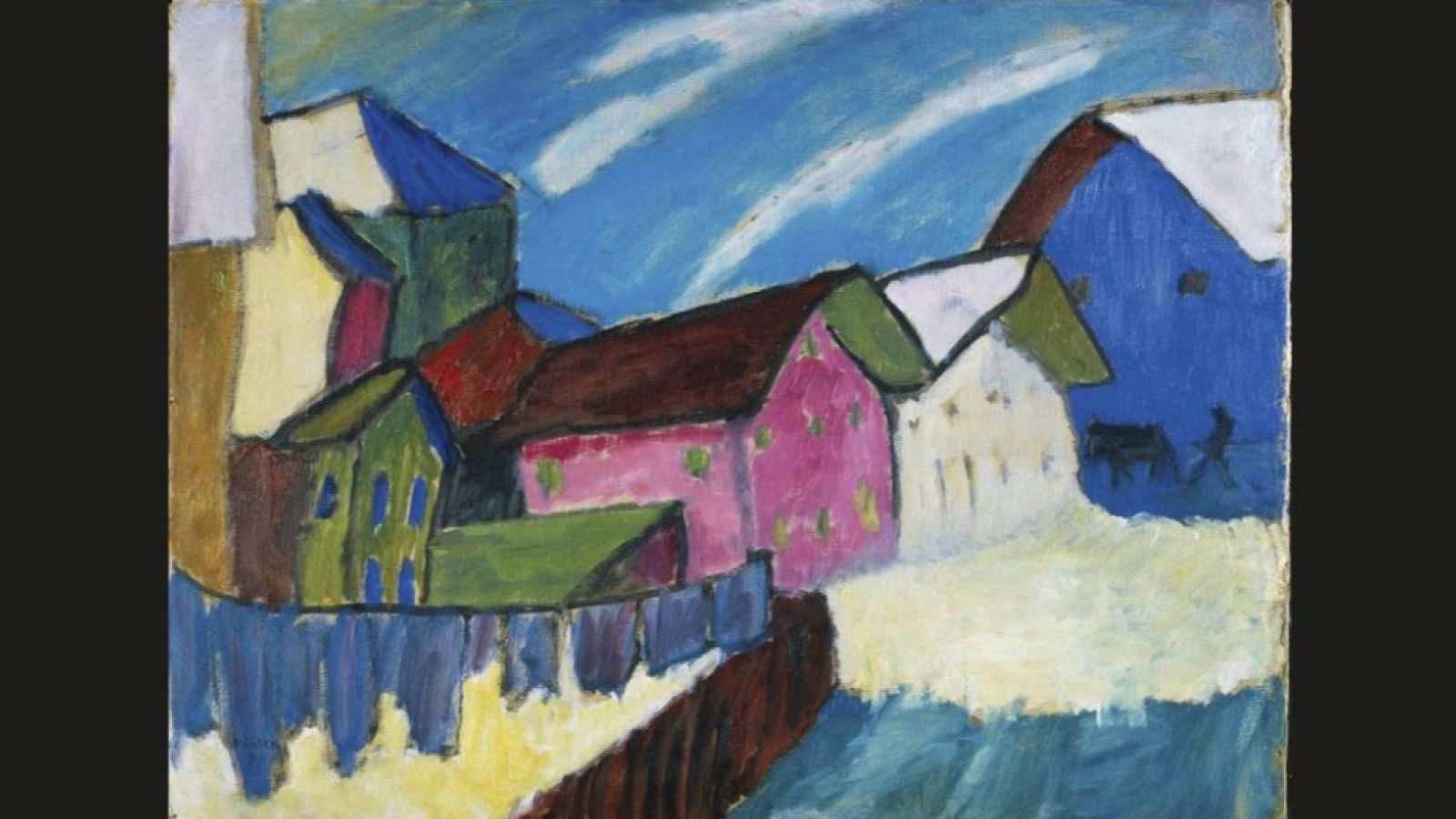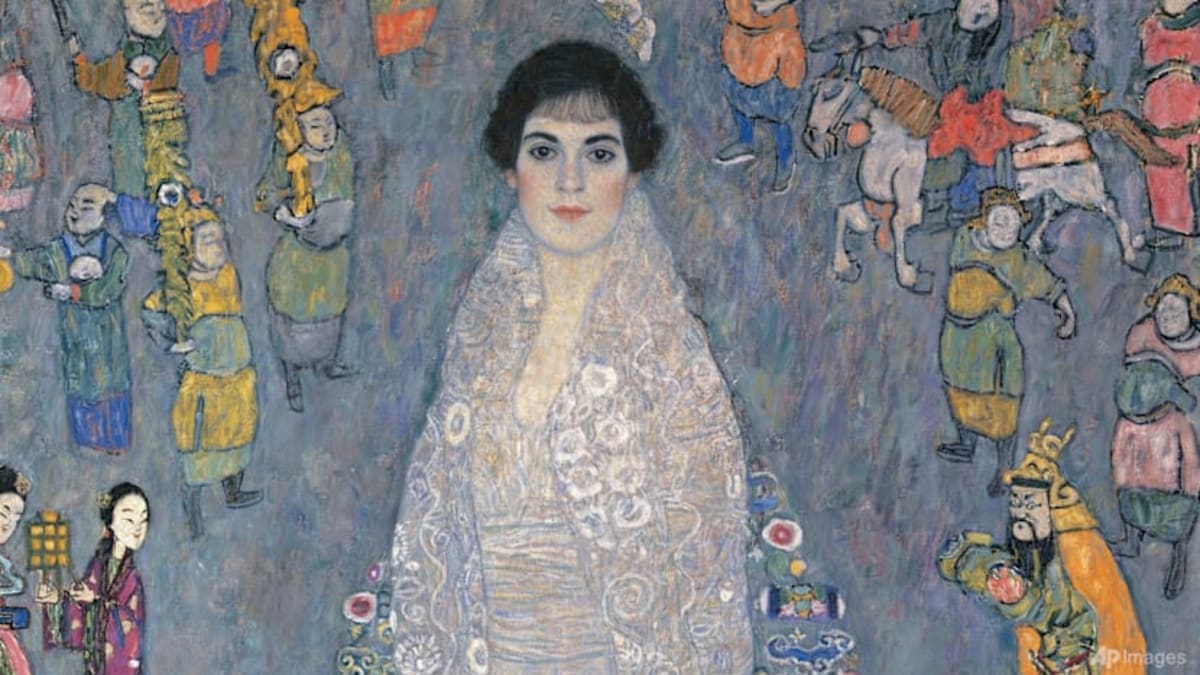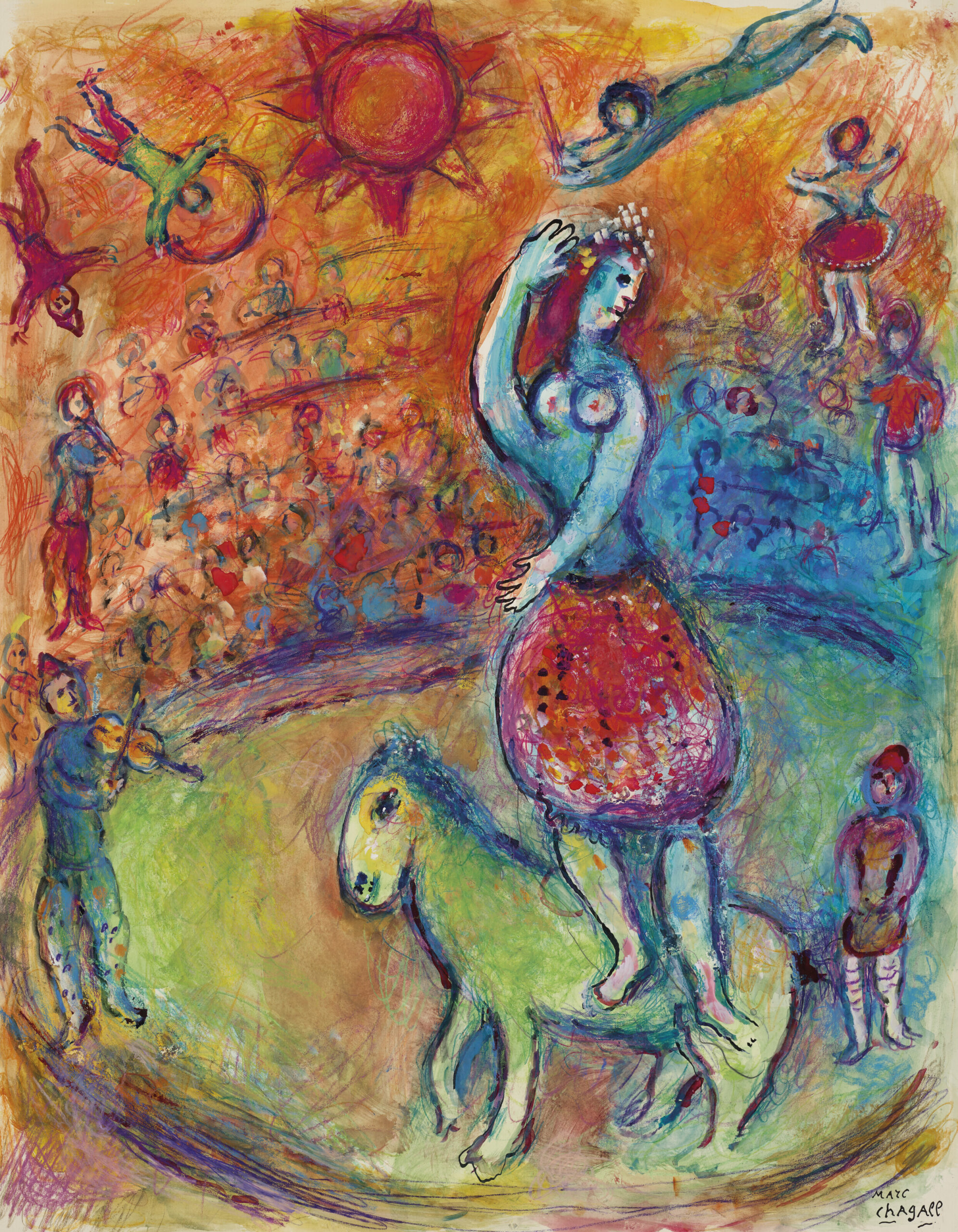Imagen: Volodymyr Tsyupko (Ukraine) | Block (2014), detalle.
La responsabilidad Civil, el Caso Fortuito, la Fuerza mayor y una obligación técnica según la CASACIÓN Nº 13240-2023 LA LIBERTAD, del 08 de mayo de 2025.
Sumario: 1. El caso | 2. La casación | 2.1. Las fracturas causales o las causas de exoneración de la responsabilidad civil | 2.2. La calidad o condiciones de las fracturas causales | 2.3. La fuerza mayor civil se lee de manera integral en sectores económicos especialmente regulados | 3. Criterios de responsabilidad y la regulación sectorial, estándar de cumplimiento diferenciado | 3.1. Una prueba de integración de criterios en el sector electricidad | 4. Estándar probatorio de la diligencia exigible | 5. Conclusiones.
- El caso
OSINERGMIN rechazó la calificación como fuerza mayor de una interrupción del servicio eléctrico, ocurrida el 13 de diciembre de 2015. La empresa prestadora del servicio alegó que el evento —ocasionado por el contacto de un ave con una línea de media tensión—, era imprevisible e irresistible, pues se trataba de una causa ajena a su ámbito de control directo. Alegó que dicho evento fue ocasionado por el contacto de un ave con la línea de media tensión, en el sistema eléctrico de distribución, hecho que consideró extraordinario, imprevisible e irresistible, ajeno a su voluntad, y fuera de su control técnico-operativo. La parte demandante afirmó que había cumplido con todas las medidas preventivas y obligaciones de mantenimiento, conforme a la normativa sectorial, y que, pese a ello, el evento se produjo como un hecho fortuito que debía ser reconocido
bajo el marco del artículo 1315 del Código Civil y la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2004-OS/CD, así como sus resoluciones modificatorias.
- La casación
“F. Tercero: Análisis de la única causal invocada 3.1 El artículo 1315 del Código Civil aborda el supuesto del caso fortuito y fuerza mayor, estableciendo que son causas no imputables, que impiden o dificultan el cumplimiento de una obligación. Estos eventos deben ser extraordinarios, imprevisibles e irresistibles para ser considerados como tales.”
2.1. Las fracturas causales o las causas de exoneración de la responsabilidad civil.[1]
Recordemos que para la Responsabilidad Civil Obligacional (o contractual) – RCO, existen cuatro tipos de fracturas causales o eximentes de responsabilidad:
- El Caso Fortuito (en tradición del common law, Act of God): art. 1315, CC.[2]
- La Fuerza mayor (en tradición del common law, Act of Prince): art. 1315, CC.
- El Hecho de la víctima (propio), dice “Imprudencia”: Art. 1326, 1327, CC; y
- El Hecho “determinante” de Tercero (ajeno): relativa, Art. 1317, CC.
Es de anotar que el art. 1327, CC, refiere a «daños evitables» por el acreedor en uso de la «diligencia ordinaria» – conforme al art.1314, CC-, donde la discusión teórica se desplaza entre (i) una «obligación de garantía» -discutible por su naturaleza y por quien tendría que asumir el riesgo, en tal caso, el deudor-, (ii) la fractura causal -discutible porque en principio tendría que liberar completamente al deudor-, y (iii) la función de mitigación del resarcimiento en tal escenario o la concausa.
En clave de Responsabilidad Civil Extracontractual – RCE, las asumimos en el art. 1972, CC, que subsume correctamente todos los supuestos de fractura causal, de manera más ordenada que en el libro de obligaciones, donde pertenecen los artículos previamente citados.
La norma -art. 1315, CC- no hace distinción entre a) y b) y la doctrina más autorizada entiende lo mismo -el CC dice “caso fortuito o fuerza mayor- donde las equipara. Entonces, Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Las fracturas causales pueden leerse de tal modo que generen un rompimiento de manera determinantes o absoluto, según releven completamente de responsabilidad civil al presunto imputado (de la mal llamada “causa inicial”, y por tanto la fractura se constituya como “causa ajena”), de ahí el curioso nombre.
De otra parte, estos mismo escenarios -caasdo fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o de la propia víctima- pueden constituirse como concausas, de tal manera que concurran con otra(s) causa(s), también adecuada(s), que se relativizan para contribuir en el daño, donde poco o nada de eso se ahonda.
Dado que en el primer caso se trataría de una “causa no imputable”, su lectura verificaría allí una exención o eximente absoluta de responsabilidad civil, de ahí lo determinante. Lo mismo con relación al hecho de denominar a las situaciones antes descritas como “fracturas causales”, que promoverían la idea de una suerte de rompimiento relacional en clave causal. Se verifican dos eventos o condiciones en conflicto en relación con el daño, pero uno solo causo el daño (no importa el factor subjetivo del liberado), y una se convierte y eleva al mérito de causa jurídica adecuada (la que fractura), por lo que esta sería excluyente.
En el segundo caso, cuando coinciden o contribuyen en pluralidad como causas al daño, entonces habría concausa, y por ende esta sería atenuante o relativa.
Si bien esto es discutible, no se puede descartar de manera absoluta que un caso fortuito o fuerza mayor no se vea acompañada como causa jurídica determinante y, por tanto, adecuada, y, por tanto, de otra causal, y nos veamos en un escenario de concausa. El problema de discernimiento al respecto nace por la equívoca y omisiva redacción del CC, que en materia de responsabilidad obligacional solo establece en su caso al hecho de la propia víctima como concausa (art. 1326, CC), obviando expresamente incluso al hecho de tercero; y en materia de responsabilidad extracontractual únicamente asume como concausa expresa a la imprudencia de quien padece el daño (art. 1973, CC).
Sin perjuicio a ello es importante destacar que en lo que atañe a la Responsabilidad Civil Obligacional, el hecho de tercero puede deducirse de la excusión genérica a la “causa no imputable” o “no imputabilidad” efectuada y basada en distintos artículos, como el 1314, 1316, y 1317, CC, que responde al concepto genérico de incumplimiento excusable o no atribuible al deudor.
La genialidad de la señalización de la jurisprudencia implica transmitir información relevante para alinear criterios, en este caso, jurídicos, que hubiese sido lo óptimo respecto de nuestros comentarios.
2.2. La calidad o condiciones de las fracturas causales
La norma parece exigir tres condiciones copulativas para que se establezca la fractura causal, cuestión que debe entenderse también en la responsabilidad civil extracontractual para sistematizar, dado que, si bien no se establece expresamente, se hace referencia a la misma institución jurídica:
- Extraordinariedad, esto es, que sale de lo común, lo no usual, que altera el orden natural de las cosas;
- Imprevisibilidad, que no pudo ser previsto con la diligencia mínima del caso; y
- Irresistibilidad, que no se puede resistir u oponer.
Compartimos la opinión de que lo extraordinario conlleva de manera ineludible lo imprevisible (Juan Espinoza Espinoza, Gastón Fernández Cruz), pero yo creo que deberían tener distinto contenido, de lo contrario estamos legislando en círculos, aun cuando, si no son tres, sino dos los sustentos, se complica menos explicarlos y probarlos.
Además, para el caso fortuito o fuerza mayor debe tomarse en consideración, que se trata de un riesgo o peligro no inherente (“ajeno”, tal como debe entenderse su característica como extraordinario) a la actividad o bien calificado como riesgoso o peligroso. En ese sentido, ha de observarse que los operadores jurídicos pueden malinterpretar el “caso fortuito” o “fuerza mayor” como eximente automática de la Responsabilidad Civil (no lo es), sin analizar o prever si realmente es ajeno al riesgo o peligro creado por la actividad empresarial o profesional o civil. Esa posible omisión desnaturaliza la lógica de la responsabilidad objetiva, cuyo núcleo es: responder por los riesgos inherentes a lo que uno decide hacer o crear ante el resto de la comunidad, aún sin culpa.
Así, desde el plano conceptual, el caso fortuito o fuerza mayor solo opera si el evento es ajeno al riesgo creado, es decir, no inherente; desde el plano funcional: la extraordinariedad del evento implica precisamente ajenidad respecto de la esfera de riesgo asumido por el agente; y desde el plano sistemático: La responsabilidad objetiva se funda en el riesgo creado, por lo que quien desarrolla una actividad peligrosa asume los daños derivados de su propio ámbito de riesgo, aun cuando no haya culpa.
En términos económicos, la imprevisibilidad, extraordinariedad e irresistibilidad se constituyen en características que solo se aplican a situaciones completamente externas e incontrolables -como es el caso fortuito o fuerza mayor- porque se busca exonerar solo en situaciones excepcionales donde nadie en dicha situación concreta podría gestionar el riesgo que generó la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, sea genérica (RCE) o específica (RCO).
En cambio, el hecho de la víctima y el hecho de tercero se administran bajo el principio de quién tiene mejor control sobre el daño: la víctima sobre su propia conducta, y el deudor no debe responder por el acto de un tercero ajeno sobre el cual no tiene control (ni relación, ni conoce).
La economía del derecho sostiene que estos supuestos no requieren de circunstancias excepcionales, sino solo de una adecuada distribución del costo del riesgo que permita a cada parte asumir los daños que razonable y diligentemente puede gestionar en el caso concreto. Esto puede variar en contextos en que los agentes son corporaciones y donde existe regulación administrativa estatal fuerte[3].
2.3. La fuerza mayor civil se lee de manera integral en sectores económicos especialmente regulados
En efecto, y tal como desarrollamos también líneas abajo, la calificación jurídica de un hecho como caso fortuito o fuerza mayor tiene un sustento normativo inicial en la ley ordinaria, en este caso el código civil, pero al cual se deben aunar los criterios propios de la normativa técnica sectorial, cual es la que corresponde al servicio público de electricidad.
En dicho sentido, no puede analizarse la fuerza mayor de manera aislada bajo los conceptos ordinarios civiles, sino que han de aunarse a ellos las resoluciones, directivas y cualquier otra normativa de carácter técnica emitida de manera oficial para el segmento correspondiente. Esto aplica de manera transversal como razonamiento a cualquier segmento de la economía donde exista normativa especializada. A esto se suman como también desarrollamos en adelante las características propias del prestador de servicio en este caso una sociedad organizada especialmente y que realiza sus actividades dentro de dicho sector.
- Criterios de responsabilidad y la regulación sectorial, estándar de cumplimiento diferenciado.
Continúa la casación señalando que:
“3.2 En el marco del servicio público de electricidad, los contratos de concesión están sujetos a la Ley de Concesiones Eléctricas y a la regulación técnica sectorial emitida por Osinergmin, la cual establece los estándares bajo los cuales, puede exonerarse de responsabilidad a una empresa concesionaria, por hechos atribuibles a fuerza mayor. 3.3 La Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2004-OS/CD7, modificada por la Resolución Nº 265-2010-OS/CD, establece criterios técnicos precisos para que un hecho pueda ser considerado fuerza mayor: debe ser extraordinario, imprevisible, irresistible, ajeno al riesgo propio de la actividad, y el concesionario debe haber adoptado medidas de previsión y mitigación razonables.”
Resulta meridianamente claro que se trata de un servicio público regulado, y en este caso, es el de electricidad, donde la normativa específica establece también ciertos criterios que deben ser tenidos en cuenta para verificar la actuación del actor. En este caso el estándar de diligencia común establecido en el artículo 1314 del código civil, esto es, la diligencia ordinaria, puede mutar teniendo como ejes, entre otros, los siguientes; (i) el tipo de agente, en este caso una persona jurídica y no una persona natural, su naturaleza eminente mercantil; (ii) el segmento de mercado, en este caso, un agente especializado en brindar un servicio público altamente regulado; (iii) el objeto del contrato, y la prestación, que como ya hemos señalado se trata de servicios públicos, y de electricidad, esto es, la naturaleza de los bienes o servicios objeto de la relación obligatoria; (iv) el tipo de diligencia exigida, dados los criterios previos.
Aquí la regulación de OSIPTEL determina criterios técnicos conforme al tipo de actividad (lex artis – el conjunto de reglas técnicas y/o especializadas que rigen una determinada actividad), y exigen medidas de prevención y mitigación propias, que además han de ser razonables -lo que abre la regulación a la determinación de cuáles serían esas medidas propiamente dichas y su probanza-. Así, en el sector del servicio público de electricidad el estándar es empresarial y de diligencia superior a la ordinaria, una diligencia reforzada, basado en la importancia de este y el criterio de aseguramiento de su prestación efectiva. Esto tiene que ver con los deberes de cuidado que han de observarse para la prestación del servicio, que no son los comunes.
No en vano la responsabilidad civil en general parte del análisis en concreto, de las circunstancias de las personas, el tiempo, y el lugar (art. 1320, CC).
Hay que dejar sentado, como no menor, que una cuestión es cumplir formalmente con los estándares acotados por ley, y otra las condiciones materiales en que en este se cumple con ello, lo que pierde variar y condicionar la posición jurídica de uno u otro.
3.1. Una prueba de integración de criterios en el sector electricidad
La aplicación de las condiciones de las fracturas causales al caso concreto sería así:
- Extraordinariedad: verificación de los antecedentes históricos de la zona con relación al vuelo de aves, cantidad y ocurrencias.
- Imprevisibilidad: hoy la verificación y determinación de los protocolos aplicables para el riesgo de de las aves y la anticipación a su aparición. Los reportes estacionales determinan la previsibilidad o no.
- Irresistibilidad: las medidas adoptadas y disponibles para las aves en esa zona, tales como, deflectores aisladores, marcadores de línea, gestiones de hábitat, además de la explicación de por qué estas resultan razonables, eficaces o ineficaces en su caso.
- Tipicidad o atipicidad del riesgo. Es importante determinar cuáles son riesgos típicos en la zona
- Prevención y mitigación: evidencias determinadas de ocurrencias previas -los mantenimientos efectuados, las inversiones hechas, http inspecciones y auditorías de parte de la autoridad o de cualquier otra certificación; y las respuestas sobre circunstancias acaecidas, como lo pueden ser las comunicaciones oportunas, reportes y materialización de arreglos.
Entre otros.
- Estándar probatorio de la diligencia exigible
Y sigue la casación:
“3.4 En el presente caso, consta en el expediente, que Hidrandina S.A. –la prestadora del servicio- había reportado eventos similares en años anteriores, y que la línea afectada —ubicada en una zona donde es común la presencia de aves silvestres—, no contaba con mecanismos preventivos que disminuyeran el riesgo de contacto. Si bien la empresa presentó reportes técnicos, no acreditó la inevitabilidad del evento, ni el cumplimiento riguroso de las medidas de gestión de riesgo, exigidas por el ente regulador.”
El estándar de prueba implica que la misma puede determinar la falta de responsabilidad civil del prestador del servicio siempre y cuando este último pueda (i) probar que cumplió con los estándares de la industria; (ii) que no había medida razonable que pudiera haber implementado para evitar el daño, y (ii) que el riesgo no se encontraba dentro del ámbito normal de la actividad, y, por ende, no puede ser asumido.
En este caso la empresa debió precisar de manera estricta cuáles eran esas medidas técnicas respecto de las cuales dispuso y que le eran exigibles en la zona donde ocurrieron los hechos, y en su caso que efectivamente fueron implementadas. Las pruebas deben ser suficientes.
La idea era demostrar con pericia técnica específica que el suceso en efecto era extraordinario e imprevisible y que las medidas adoptadas no alcanzaban a contrarrestarlo y que en su caso el evento fue de tal magnitud que no admitía defensa técnica razonable.
La mera afirmación de un evento como caso fortuito o fuerza mayor no descarta la responsabilidad civil del prestador de servicios. Lo mismo el hecho de haber adoptado determinadas medidas tampoco libera de la responsabilidad cuando no se demuestre que las mismas resultan inútiles frente al evento.
Para poder eximirse de responsabilidad en este caso debió haberse señalado con precisión cuáles eran las medidas técnicamente disponibles y exigibles o en las circunstancias concretas y el por qué la empresa no las implementó por el o en el caso de implementarlas estas resultarían insuficientes para oponerse al evento. No caben argumentaciones genéricas al respecto. Para exonerarse la responsabilidad el evento debe ser ajeno al riesgo normal de la actividad.
Continúa la casación al respecto:
“3.5 La Sala Superior realizó una valoración subjetiva, aislada de la normativa técnica obligatoria, priorizando una interpretación flexible del concepto de irresistibilidad. Esta interpretación, vacía de contenido los estándares regulatorios, y desconoce que el evento fue consecuencia de un riesgo operativo conocido y controlable. 3.6 La doctrina jurisprudencial de esta Sala Suprema, ha establecido en las Casaciones Nº 3482-2011, Nº 6803-2013, Nº 27742-2019 y Nº 7161-2013, que la imprevisibilidad e irresistibilidad, deben acreditarse con evidencia técnica clara, y que los hechos recurrentes, no califican como fuerza mayor si pudieron ser razonablemente evitados. F. Cuarto: Conclusión La sentencia de vista incurre en inaplicación del artículo 1315 del Código Civil al calificar indebidamente un evento como fuerza mayor, habiendo omitido en el análisis, la normativa técnica y el deber de diligencia reforzada de las empresas concesionarias de electricidad. En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de casación.”
La corte suprema hace alusión a la falta de análisis por parte de la corte superior respecto de las condiciones atribuidas para constituirse como fracturas causales. La sentencia es contundente al respecto determinando que no se había acreditado de manera técnica ni con claridad los hechos y que por ende no calificaban como fuerza mayor como tampoco se determinó su razonabilidad.
Es loable que se hayan citado casaciones previas para sustentar el criterio de la curia y que en conjunto fijan una posición sólida respeto a la idea del caso fortuito y fuerza mayor y por tanto generan seguridad jurídica y obligan tanto a los justiciables como a quienes tienen que resolver a aplicar y explicar en cada caso según dichos criterios.
Esto implica la vulneración al principio y derecho a la motivación de las decisiones judiciales.
- Conclusiones
Creo que hay coherencia entre lo instituido desde el punto de vista civil ordinario y lo determinado desde el plano técnico normativo sectorial. Es importante precisar en este mismo sentido que la norma de carácter administrativo no puede redefinir los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor, si bien es cierto puede modificar los estándares de diligencia y carga probatoria como lo hemos expuesto. Debe existir integración funcional entre el código civil como cláusula general sumada a la regulación técnica como cláusula específica del deber de prevención y respeto a la jerarquía normativa.
La idea de probar por parte del concesionario o prestador del servicio la fractura causal no puede basarse en una prueba diabólica es decir indemostrable si no en criterios objetivos que pueda alcanzar.
En ese mismo sentido no puede dibujarse la frontera de la responsabilidad objetiva por riesgo peligro frente a la responsabilidad subjetiva basada en la diligencia y se centrará en la culpa. La prestación de un servicio desde un punto de vista obligacional descansa en la responsabilidad subjetiva.
La sentencia no hace análisis respecto al elemento causal jurídico, el decirle a determinación de la causalidad adecuada simplemente asume las medidas preventivas como elemento excluyente de responsabilidad. Esto de mejorarse en la técnica jurisprudencial puesto que el análisis de la responsabilidad civil se basa en los elementos del juicio de aquella que son ineludibles, y que además se aparejan como transversales a todas las instancias, como son el daño, la antijuridicidad, la causalidad y los factores de atribución.
El supuesto agente solo será responsable de los dañosos que le sean (objetivamente – según la teoría legal que se adopte, pero ha de adoptarse alguna, y por ende, distinguirse del espectro meramente fáctico) imputables, de modo que, si el daño se ocasiona por culpa exclusiva de la víctima o por hecho de tercero, o se involucra al caso fortuito o fuerza mayor, y por tanto el daño es legalmente (objetivamente, según la teoría que se adopte) imputable únicamente a ella (víctima) o a tercero, aquel(la) ha de asumir todas las consecuencias, que no pueden atribuirse a un tercero (agente) por más que el comportamiento de éste pudiera ser causante del daño desde un punto de vista puramente físico o material; mientras que, si el dañoso es (objetivamente) imputable a ambas conductas, el agente material solo tiene que reparar en la medida en que ello pueda atribuírsele, una cuestión que también debe dilucidarse.
Finalmente, y siguiendo el artículo 1315 del código civil como cualquier lector puede advertir este se sitúa sin excluir el incumplimiento parcial, total, tardío defectuoso, cuestión sobre la cual tampoco regala la corte y que haría incidencia en la sanción administrativa (su gradualidad) para el caso concreto.
Hasta más vernos.
NOTAS:
[1] El tema ha sido tratado con detenimiento en sede nacional entre otros por: Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil. T.I. Décima Edición. Instituto Pacifico. Lima. 2024; Lizardo Taboada Córdova. Elementos de la Responsabilidad Civil. Grijley. 3ra. Edición. Lima. 2013; Gastón Fernández Cruz y Leysser León Hilario. Comentarios al artículo 1315 del Código Civil. En: Código Civil Comentado. T. VI. 5ta Ed. Gaceta Jurídica. Lima. 2021. Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre. Tratado de Derecho de las Obligaciones. T. III. 3ra ed. Gaceta Jurídica. Lima. 2024; Eduardo Buendía De Los Santos. La Responsabilidad Civil. V. I. Palestra y CICAJ PUCP. Lima. 2024; Guillermo Chang Hernández. El Juicio de Responsabilidad Civil. Instituto Pacifico. Lima. 2022; Leysser León Hilario. La Responsabilidad Civil. 2da Edición. Jurista Editores. Lima. 2007; Luciano Barchi Velaochaga, Co entarios al artículo 1315 del Código civil. En: Nuevo Comentario del Código Civil Peruano. T. VIII. Instituto Pacifico. Lima. 2022; Yuri Vega Mere. Comentarios al artículo 1972 del Código Civil. En: Código Civil Comentado. T. X. 5ta Ed. Gaceta Jurídica. Lima. 2021. Y en la región: Patricia Pilar Venegas, Derecho de Dañosd en el Código Civil y Comercial. Astrea. Buenos Aires. 2018; Carlos Alberto Ghersi. Teoría General de la Reparación de Daños. 3ra edición. Astrea. Buenos Aires. 2003. Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. T.I. 2da Ed. Thomson Reuters. Santiago de Chile. 2025.
[2] CC. “Caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.”
[3] Calabresi, Guido. The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis. Yale University Press, 1970; Shavell, Steven. Economic Analysis of Accident Law. Harvard University Press, 1987; Posner, Richard A. Economic Analysis of Law. 9th ed., Wolters Kluwer Law & Business, 2014; Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de las Obligaciones. Parte General. 2.ª ed., PUCP, 2017; Taboada Córdova, Lizardo. Responsabilidad Civil. Parte General. 3.ª ed., Universidad de Lima, 2020.